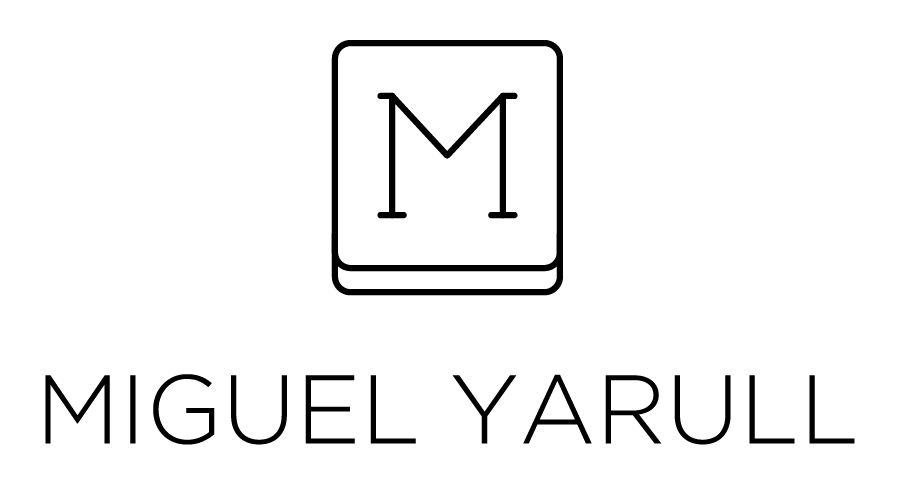Primeros Auxilios
A farewell to arms se agitaba como un pájaro herido en la mitad de la carretera, justo encima de la línea amarilla que dividía los estrechos carriles. Era una edición en inglés que incluía los cuarenta y siete finales que Hemingway había intentado antes de encontrar el correcto. El viento del sur movía las páginas de una tapa a otra, mostrando decenas de pasajes subrayados con marcador rojo, una vieja manía de Ramón que hacía de sus libros un laberinto de líneas que se perseguían de página en página, y que exponían la verdadera sabiduría del autor, escondida entre todo lo demás.
A unos cuantos metros, en el paseo, El libro de la risa y el olvido había perdido su portada. Aplastaba la Trilogía de Nueva York de Paul Auster y una antología de Apollinaire en su idioma original envuelta en polvo, abierta en el cuarto poema secreto que le había dedicado a Madelaine.
Otros libros parecían aferrarse contra los peñascos que bordeaban la carretera, frente a las colinas áridas de Barahona, esperando a que su dueño volviese por ellos. Cuentos completos de Monterroso, una edición revisada de los ensayos de Joan Didion, San Francisco poems, relatos de Capote y poesía de Bukowski. The human stain, El péndulo de Foucault y varias revistas de crucigramas llenas a la mitad; Solo cenizas hallarás, Let the great world spin y El viento frío; una antología vital de Julio Ramón Ribeyro, Muerte en Venecia de Thomas Mann y una edición de los cuentos de Chekhov que su padre le había regalado cuando se fue a la capital.
Docenas de libros más marcaban el camino. El asfalto ardía y las portadas eran mosaicos de varios colores, fijados allí por un albañil chapucero, pero educado. Burroughs, Wolfe, Hornby y Carver. Henrich Böll, Pedro Peix y Cesar Vallejo: una fila desorganizada hasta el accidente que apenas diez minutos antes sucedía; una fila hasta los heridos en el autobús, hasta el carro aplastado, hasta el metal torcido.
Una fila hasta Ramón.
La multitud que había sobrevivido se asomaba curiosa al carro, pisoteando los libros que Ramón transportaba en una vieja caja de cervezas que salió volando por la ventana. «¡Se está muriendo!»,«¡No, ya está muerto!», se contradecían. Ramón quería gritar que estaba vivo, pero la sangre le llenaba la boca y los párpados le pesaban. Sentía manos que lo tocaban por todas partes, despojándolo de su reloj, de su cartera, de su cadena, del crucifijo que su madre le había bendecido en Higuey.
«¡¿Lo van a dejar morir?!», gritó una señora salida de un tiempo más digno, y la multitud, quizás avergonzada, reaccionó. Ramón abrió los ojos y alguien gritó «¡Está vivo, coño. Apúrense!», y se movieron con prisa. Ramón sintió que lo halaban de todas partes.
«Tranquilo, jefe, que lo vamos a sacar… »
Pegada contra el parabrisas, una primera edición de Sobre héroes y tumbas revoloteaba contra el cristal. Ramón recordó que la había comprado en Buenos Aires, en una librería en Rivadavia, la única vez que visitó la ciudad; se la había arrancado de las manos a un señor encorvado y casi ciego que se negó hasta el último momento a despegarse de la edición: un viejo que vendía libros en contra de su voluntad.
“Asombrosa lucidez tengo en estos momentos que preceden a mi muerte… ” Con esa elegancia empezaba Sábato el capítulo que quedó pegado al vidrio. Ramón quiso leerlo en voz alta una vez más, pero su boca se llenaba de sangre y su cuerpo perdía fuerzas; el olor a gasolina ahora en su nariz, en su ropa, en todos lados. Cuando gritaron «¡ALÉJENSE!» los vientos del sur soplaron como no habían soplado desde el ciclón aquel que devastó Barahona. Un tornado de polvo recogió los libros del asfalto y los envolvió en un torbellino de letras y papel. Ramón sonrió cuando los vio enfilar hacia el cielo azul caliente, flotar hacia las llanuras desiertas, hacia un lugar seguro, donde ni la mano indecente del hombre ni la bola de fuego que ahora lo envolvía podrían jamás tocarlos.